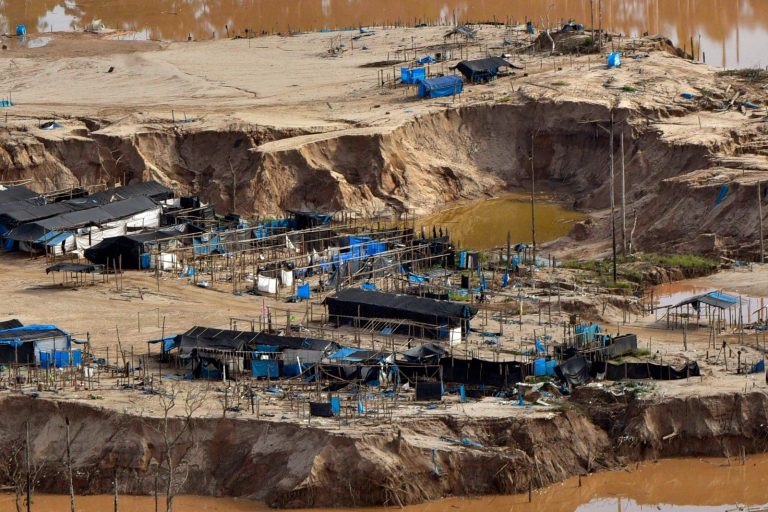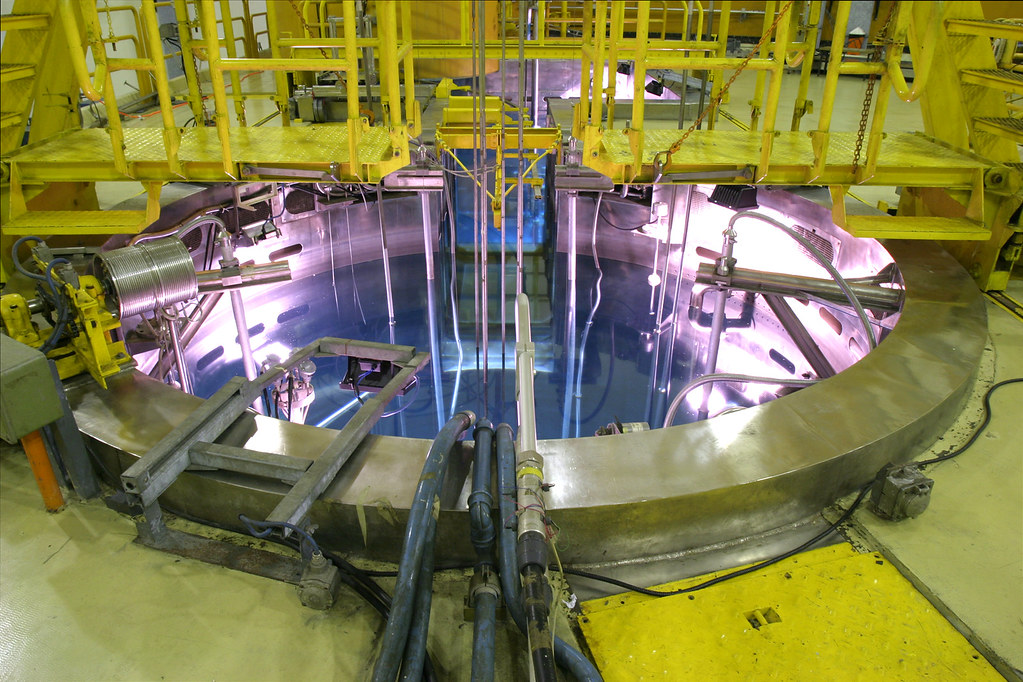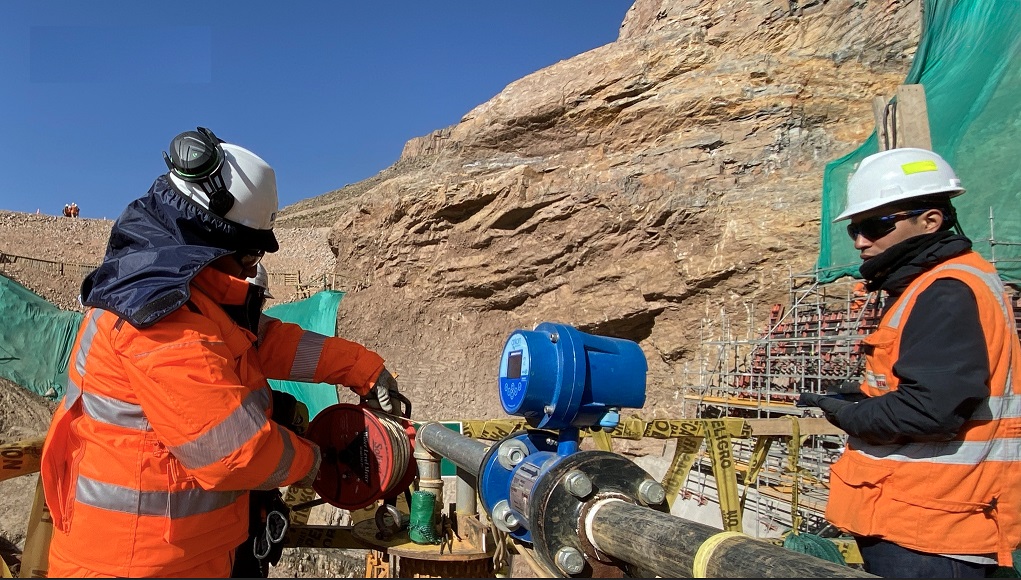Nunca me ha gustado tratar a las personas anteponiendo a su nombre el título profesional. Siempre me ha parecido de mal gusto, una distancia innecesaria, un intento de identificar una escala, una diferencia, una posición superior en el espacio. Eso no sucedió con el Ingeniero Navarro, así lo conocí y así quedó para siempre. Pude a la sazón de nuestra amistad llamarlo Gustavo, quizás hubiera sido lo justo, pero no, me rendí a su capacidad de maestro, de explicar los temas de modo que entendiera sus argumentos, sus decisiones y sobre todo su esfuerzo de sacar las cosas adelante.
Entonces, como muchos, me referí siempre a él como ingeniero Navarro y él me llamó por mi nombre. Había confianza, amistad, pero también una valla profesional que ambos respetamos siempre, él siendo un técnico neto y yo un periodista económico que quería especializarse en minería y energía. Lo conocí en el 2003 en lo que para mí fue su mejor momento, siendo director de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), cuando era necesario hacer que la promesa llamada Camisea se convirtiera en realidad. Lo habían llamado al MINEM desde Petroperú y como un soldado raso y presto para una difícil misión aceptó el reto de asumir ese cargo.
En ese proceso era la abeja obrera más trabajadora, activa y de mayores capacidades alrededor del proyecto. Recuerdo claramente su oficina, con un mapa gigantesco y gráficos que indicaban la ubicación de cada operación petrolera, y cómo no, el sendero que atravesaba el gasoducto de Camisea, desde las entrañas de una selva poco conocida a una costa sedienta de energía económica. Desde ahí, la secuencia de reuniones entre él y yo fue rítmica, visitándolo repetidas veces en el MINEM o con la confianza de llamarlo a altas horas de la noche para aclarar… Puedes seguir leyendo esta columna aquí.