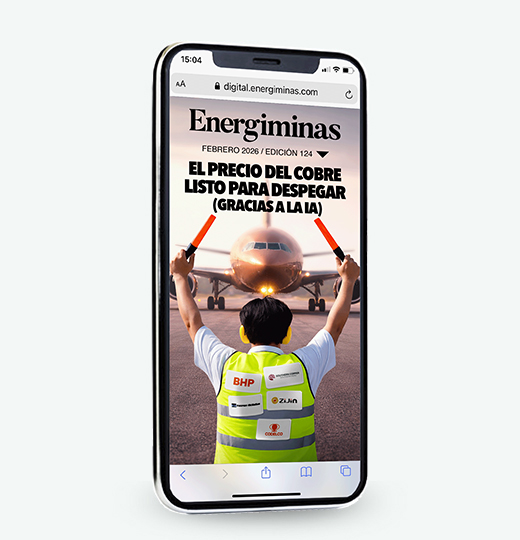El Instituto Peruano de Economía (IPE) llevó un seminario virtual que contó con la participación de Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE; Lucía Dammert, profesora titular del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile; y Julia Yansura, directora del programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de FACT Coalition de EE.UU.
Los especialistas coincidieron en que el Perú atraviesa una coyuntura crítica: la minería ilegal se ha industrializado, ha extendido su presencia a nuevas regiones y este año alcanzaría a la minería formal en valor exportado. Este avance ha sido facilitado por un proceso fallido de formalización a través del Reinfo y por una respuesta estatal limitada frente al crecimiento de redes criminales cada vez más sofisticadas.
Víctor Fuentes explicó que el 44% del oro ilegal exportado desde Sudamérica proviene de Perú, lo que convierte al país en uno de los principales epicentros globales. Las exportaciones de oro de origen ilegal ascenderían a US$ 12 mil millones en 2025, casi equivalente al oro legal, evidenciando que esta actividad ha dejado de ser marginal. Fuentes destacó el acelerado crecimiento de empresas vinculadas a la cadena de comercialización del oro. Así, en la última década las procesadoras se multiplicaron por 3.5 (alcanzado 13,876) y las exportadoras, por 11 (alcanzado 1,253). Contrariamente, las empresas productoras crecieron solo 18% en similar periodo, e incluso se redujeron desde 2020 (de 302 a 274).
Asimismo, advirtió que al menos 13 mil registros del Reinfo se ubicaban en áreas naturales, zonas arqueológicas, entre otras áreas restringidas, lo que evidencia el uso del mecanismo como un paraguas legal para operaciones ilegales. “La minería ilegal ya no es un problema artesanal, es una industria criminal altamente organizada”, alertó Fuentes. “El Reinfo dejó de ser una vía hacia la legalidad y se convirtió en un escudo para la ilegalidad”, añadió.
Julia Yansura explicó que el oro ilegal peruano se exporta cada vez más usando nuevas modalidades para evadir controles, tales como el oro concentrado (producto de oro semiprocesado), en polvo o reciclado, e incluso materiales electrónicos triturados. Por ejemplo, en 2024, el Perú exportó US$ 880 millones en oro concentrado, cinco veces más que en 2023.
Yansura también detalló importantes vacíos regulatorios en países de destino. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe obligación de declarar el ingreso de oro, lo que facilita su entrada al mercado formal. Además, la minería ilegal extranjera no es considerada un delito subyacente de lavado de dinero, lo que limita la acción de fiscales y autoridades financieras. Esto ha permitido la proliferación de empresas “fachada” que sirven como canal para la legalización del oro ilícito. “La trazabilidad debe ser global. Si el oro ilegal puede entrar sin declararse, toda la cadena queda vulnerable”, afirmó.
Por su parte, Lucía Dammert enfatizó que la minería ilegal constituye una industria paralela con impactos multidimensionales como violencia, deforestación, trata de personas y una creciente capacidad de captura política. Dammert llamó la atención sobre la capacidad del sector ilegal para infiltrar estructuras estatales y financiar campañas. “Estamos ante una actividad que compite por autoridad territorial, ingresos y poder político”, advirtió.
Asimismo, explicó que buena parte del oro ilegal se “legaliza” primero al interior del país, lo que dificulta los controles posteriores en los países destino. Por ello, planteó fortalecer la inteligencia criminal y financiera para detectar beneficiarios finales, cortar flujos económicos y perseguir redes logísticas y de exportación.
Los expositores coincidieron en que la respuesta del Estado peruano ha sido limitada. Fuentes advirtió que, pese a la magnitud del problema, el presupuesto para el programa de formalización minera se reduciría 60% hacia 2026, mientras que las acciones de interdicción continúan enfocadas en operativos aislados sin suficiente inteligencia previa.